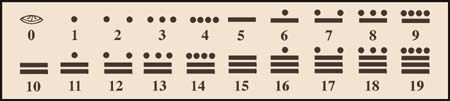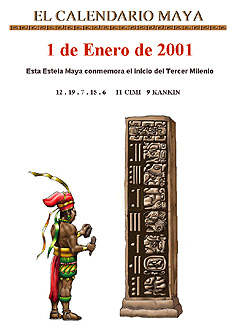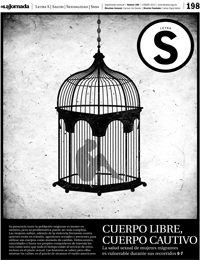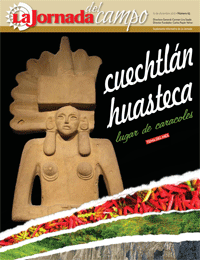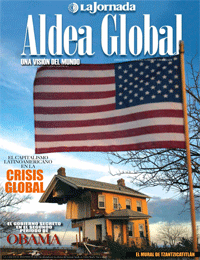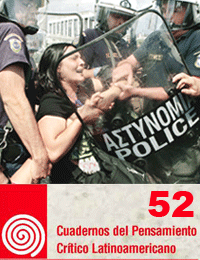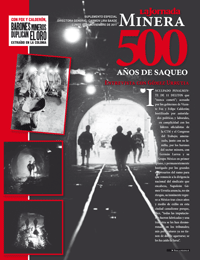Un hombre sencillo vivió treinta años bien y sin excesos, y luego se
quedó ciego. No podía ponerse debidamente la ropa sin ayuda de otros y
hasta lavarse le resultaba difícil. Su situación era tal que la muerte
hubiera sido una liberación no sólo para él.
Sin embargo, sobrellevó los primeros tiempos con cierta entereza.
Aquello duró más o menos mientras aún pudo ver cosas en sueños, por la
noche. Luego, su situación empeoró.
Tenía dos hermanos que se lo habían llevado a vivir con ellos y cuidaban
de él. Durante el día trabajaban, y el ciego se quedaba solo en casa.
Eran ocho horas diarias, o más. Y aquel hombre, que por espacio de
treinta años había visto, se pasaba ocho horas a oscuras, sin saberlo,
recostado en su cama o dando vueltas por la habitación. Al principio lo
visitaban unos individuos con los que antes solía jugar a las cartas,
apostando poco. Hablaban de política, de mujeres, del futuro. El hombre
que tenían delante era totalmente ajeno a esas tres cosas, ni siquiera
tenía trabajo. Los tipos le contaban lo que sabían y no volvían nunca
más. Hay personas que mueren antes que otras.
Cuando tenía suerte, el ciego se paseaba por su habitación como mínimo
ocho horas al día. Al cabo de tres días ya no tropezaba con nada. Sólo
por entretenerse pensaba en todo lo que había vivido. Recordaba con
placer hasta las zurras que sus padres solían propinarle de niño para
hacer de él una buena persona. Todo esto duró cierto tiempo. Pero luego
las ocho horas se le hicieron demasiado largas. Aquel hombre contaba
treinta años y varios meses. Con suerte, una persona puede llegar a los
setenta. Eso le daba esperanzas de vivir cuarenta años más. Sus hermanos
le dijeron que estaba engordando a ojos vistas. Debido a su vida
regalona. De seguir así, con el tiempo podría engordar tanto que no
pasaría por ninguna de las puertas. Y entonces tendrían que despedazar
su cadáver si, llegado el momento, no querían dañar la puerta. Con
pensamientos similares se entretenía largo tiempo. Por la noche contaba a
sus hermanos que había estado en un variété. Y ellos se reían.
Eran muy bondadosos y lo querían con un cariño varonil, porque él era
una buena persona. No les resultaba fácil mantenerlo, pero jamás se
cuestionaban el asunto. Al principio lo llevaban de vez en cuanto al
teatro, cosa que a él le hacía gracia. Pero luego empezó a entristecerse
cuando descubrió la fragilidad de las palabras. Dios quiso que de
música no entendiera nada.
Al cabo de un tiempo, sus hermanos recordaron que llevaba ya muchas
semanas sin salir al aire libre. Un día lo sacaron con ellos, y él se
mareó. Otro día lo sacó un niño, que lo dejó solo por irse a jugar, y él
fue presa de un miedo atroz y no lo trajeron de vuelta a su casa hasta
muy entrada la noche. Sus hermanos, que estaban muy preocupados, se
rieron al verlo y le dijeron: «Seguro que has estado con una fulana», y
«Ya lo ves, no podemos dejarte solo». Y lo decían en broma, contentos de
tenerlo otra vez entre ellos.
Pensando en aquel día tardó mucho en dormirse por la noche. En su
cerebro —que se había vuelto tan inhabitable para pensamientos luminosos
como una casa sin ventanas para inquilinos alegres— instaláronse
aquellas dos frases a sus anchas. No había visto las caras, y las
palabras habían sido crueles. Tras meditar largamente sobre ellas sin
llegar a ninguna conclusión, desechó esos pensamientos como hollejos de
uva mascada que se escupen sobre un suelo pringoso y allí quedan para
que los pies se resbalen fácilmente.
Una vez, mientras comían, le dijo uno de sus hermanos: «No deberías
empujar la comida con la mano. ¡Mejor coge dos cucharas!» Y él,
angustiadísimo, puso a un lado el tenedor y vio niños comiendo en el
aire. En seguida lo calmaron, pero al cabo de un tiempo, el que le
hiciera la observación empezó a quedarse a comer en la fábrica. Lo hacía
por ahorrarse el largo trayecto. El ciego, que se paseaba solo al menos
ocho horas diarias, aún no había acabado de pensar en el asunto, cuando
el otro hermano le preguntó en una ocasión si le costaba mucho lavarse.
Desde ese día, el ciego empezó a rehuir el agua como un perro rabioso.
Pues pensó que su paciencia había durado bastante tiempo y que sus
hermanos no tenían por qué vivir alegremente mientras él se consumía de
tristeza y soledad.
Se dejó crecer la barba y no se reconoció. Sus hermanos le lavaban los
trajes, pero las manchas de comida en sus camisas eran cada vez más
frecuentes. Por aquel tiempo adoptó también la inexplicable costumbre de
tumbarse en el suelo como un animal.
Se ensuciaba tanto que sus hermanos ya no podían llevarlo a ningún
sitio. Y tuvo que pasar también los domingos solo y salir a pasear sin
compañía. Esos domingos le ocurrían toda suerte de infortunios. Una vez
se cayó con la palangana de agua y la derramó sobre la cama de uno de
sus hermanos, que tardó mucho tiempo en secar. Otra vez se puso los
pantalones del hermano y los ensució. Cuando los hermanos se dieron
cuenta de que el tipo se esmeraba haciendo esas cosas, al principio lo
compadecieron muchísimo y luego le rogaron que no volviera a hacerlas
más, que harto grande era ya su desgracia. Él los escuchó en silencio,
con la cabeza gacha, y se guardó la frase en su corazón.
También intentaron hacer que trabajara. Mas no tuvieron ningún éxito.
Actuó con tan poca destreza que echó a perder el material. Veían cada
vez más claro que la malignidad de su hermano aumentaba día a día, pero
nada podían hacer por evitarlo.
Y el ciego siguió deambulando en las tinieblas y pensando cómo podría
aumentar sus padecimientos, a fin de soportarlos mejor. Pues le parecía
que un gran suplicio es más fácil de sobrellevar que uno pequeño.
Él, que siempre había sido muy pulcro —a tal punto que su madre, cuando
aún vivía, lo ponía como ejemplo a sus hermanos—, empezó a ensuciarse,
haciendo sus aguas menores en la ropa.
De ese modo indujo a sus hermanos a discutir sobre la posibilidad de
internarlo en un asilo. Esta discusión la escuchó él desde la habitación
contigua. Y cuando pensó en el asilo, todos sus sufrimientos pasados le
parecieron bellos y luminosos: ¡a tal punto odiaba esa perspectiva!
«Allí habrá más gente como yo», pensó, «gente que se ha resignado a su
desgracia, que la sobrelleva mejor; allí nos viene la tentación de
perdonar a Dios. No iré a ese lugar».
Cuando sus hermanos se marcharon, él siguió aún largo rato sumido en
profundas meditaciones, y cinco minutos antes de la hora en que solían
regresar, abrió la llave del gas. Viendo que se retrasaban, volvió a
cerrarla. Pero cuando los oyó subir las escaleras, la abrió una vez más y
se tumbó en su cama. Así lo encontraron ellos y se llevaron un gran
susto. Dedicaron toda la noche a atenderlo e intentar recuperarlo para
la vida, cosa a la que él oponía una tenaz resistencia. Aquel fue uno de
los días más hermosos de su vida.
Pero el incidente aceleró los trámites de su internamiento en el asilo de ciegos.
La víspera del día fijado, el ciego se quedó solo en la casa e intentó
incendiarla, pero los hermanos volvieron inesperadamente pronto y
apagaron el fuego en la habitación. Uno de ellos montó entonces en
cólera e increpó acremente al ciego. Le enumeró todos los malos tragos
que tenían que aguantar por él, sin olvidar una sola ignominia ni
dejarse ninguna preocupación en el tintero; es más, en su exposición
llegó incluso a agrandarlo todo. El ciego lo escuchó pacientemente, con
cara compungida. Entonces su otro hermano, que aún le tenía compasión,
trató de consolarlo como pudo. Se pasó la mitad de la noche a su lado,
abrazado a él. Pero el hermano ciego no dijo una palabra.
Al día siguiente los hermanos tenían que ir a trabajar, y se fueron
preocupados. Por la noche, cuando volvieron para llevarlo al asilo, el
ciego había desaparecido.
Al atardecer, cuando oyó los relojes del campanario dar la hora, éste
bajó las escaleras. ¿Adónde se dirigía? A la muerte. Avanzó penosamente
por las calles, siempre a tientas, se cayó, fue objeto de burlas,
empujones e interrogatorios. Por último salió de la ciudad.
Era un gélido día invernal. El ciego aún pudo alegrarse de pasar frío.
Lo habían echado de su casa. Todos se habían confabulado contra él. Le
daba igual. Utilizaría ese cielo frío para sucumbir.
Dios no sería perdonado.
No se resignaría. Había sido víctima de una injusticia. Se había quedado
ciego sin tener la menor culpa, y encima lo echaban de su casa al hielo
y al viento cargado de nieve. Y quienes lo hacían eran sus propios
hermanos, que podían ver perfectamente.
El ciego atravesó una pradera y llegó a un arroyo en el que sumergió un
pie. Pensó: «Ahora moriré. Ahora seré arrastrado por el río. Job no era
ciego. Nadie ha soportado nunca carga tan pesada».
Y echó a nadar aguas abajo.
En
Narrativa completa
Traducción: Juan José del Solar
Imagen: © David Seymour-Magnum Photos